El sepelio del tío Jalo.
A pesar de que todo estaba anunciado la noticia definitiva fue un golpe brutal. El tío Jalo, como le llamaban desde niño, y como le llamábamos todos en nuestra pequeña familia, llevaba tres meses enclaustrado en una sala de cuidados intensivos, embutido de tubos y máquinas que le empujaban a sobrevivir. No era en absoluto persona que necesitara muchos empujones para recargarse de energía vital. Donde hablaba encendía el espacio de esa luz inconfundible que irradiaba su jocosa personalidad. Mi tía Angelines, en cambio, era una mujer chapada a la antigua, modelada en otros tiempos que tampoco eran los suyos, discretísima, parca en palabras, toda oídos para su venerado esposo, magistral maestra de reposterías de otro mundo.
Tía Angelina y tío Jalo me habían criado como a un hijo propio, ausentes ellos de sus propias criaturas porque así lo había dispuesto el Señor, como repetía ella en cada ocasión. Mi madre, a quien he visto tres veces, según el recuento con que me entretuve mi memoria de dieciséis años cumplidos, me dejó a su cuidado durante un cierto tiempo, el menor posible, para trabajar y juntar ahorros como empleada de una factoría textil en Sabadell. A Angelina, que así se llama también mi madre, se le hacía pequeño cualquier espacio. Conmigo recién parido en brazos, mi tía Angelina envuelta en lágrimas de emoción, se despachó diciendo desde la cama que ahora tenía que pensar qué hacer con su vida. Y no lo pensó durante demasiados días. Tan pronto se sintió con fuerzas para andar erguida descubrió sus planes a mis tíos, preparó dos maletas de ropas, y distribuyó un rosario de besos apresurados en el andén de la estación del tren, camino de Barcelona. Tía Angelina no paraba de llorar, diciendo adiós a su única hermana con una mano y con el otro brazo sujetando el bebé, todavía con cierta torpeza. Tío Jalo observaba la escena con el rostro de buen hombre que siempre tuvo, entre triste y pensativo, atando los cabos de la vida que se les venía encima. Los bebés vienen al mundo sin manual de instrucciones, y yo había irrumpido en sus vidas hacía algo más de nueve meses como un tornado. La inquieta vida de mi joven madre era en sí misma un feroz tornado, y yo los restos dejados tras su refriega.
Fui su hijo sin mayores discusiones, rotundamente. Ambos reinventaron sus químicas paternales y se armaron de las actitudes propias de tal estado. Eso sí, siempre me hicieron tratarles como tíos, tal vez por fidelidad con la realidad, o tal vez en parte por un deseo guardado íntimamente de ver a Angelina, mi madre, retornar. No ha sido su deseo satisfecho aún en estos dieciséis años, pero es para mí muy claro que lo han mantenido muy vivo. En las tardes frías donde a nadie se le ocurre qué hacer nos sentábamos a contarnos historias al calor del brasero de la mesa camilla, cubiertas las piernas con sus faldones te tela gruesa. Mi madre aparecía en escena siempre con un halo de ficción romántica, como una bella heroína de grandes virtudes y cálidas palabras. A mí me fascinaban todos sus relatos, tan intrigantes, tan hermosos, tan plenos de nobles sentimientos. Los escuchaba sin pestañear, deseando que se prolongasen indefinidamente. Preguntaba qué pasó después, y un chorro nuevo de ilusiones se vertía sobre mi fantasía de huérfano sediento. Al final de la tarde, con una melancolía pegajosa imposible de disimular, seguíamos viviendo nuestro tiempo y deseando verla retornar un día.
El tío Jalo comenzó a toser con un sonido cavernoso profundo una tarde lluviosa de abril. El día anterior lo habíamos entretenido pergeñando planes fabulosos para la Semana Santa. En su almacén les concedían vacacionar toda la semana, desde el lunes Santo hasta la Pascua de Resurrección. Como mis tíos, por supuesto creyentes a su manera, nunca habían sido muy amigos de procesiones y celebraciones religiosas excesivas, contábamos cada año con este regalo de tiempo libre para trazar algún viaje. En tres ocasiones reservamos habitaciones en un hotelito de Gandía. Un año, mi tío se ató la manta a la cabeza y nos llevó a Ribadesella a comer como marqueses e iniciarme en la sidra bien escanciada. Hijo de un emigrante asturiano, llevaba aquella tierra en los genes y en las historias fantásticas que su padre les contaba, sin descanso, a sus siete hijos. Este año concluimos conocer Torremolinos, donde vivía su hermana menor, recién casada. A pesar de tener algo de fiebre y no dejar de toser se empeñó en ir al almacén. Nunca en todos sus años trabajando había faltado ni un solo minuto a su deber, y esto lo llevaba bordado con orgullo en el pecho. Era imposible contrariarle. Mi tía Angelina empleó sus mejores mañas para retenerle en casa, le ofreció acudir ella a dar parte en el almacén. Quiso llevarle a visitar al médico de inmediato, pero no hubo forma de sacarle de su testarudez de mula. Y así, abrigado, con su paraguas negro, y un macutillo con el almuerzo, se despidió hasta la hora de cenar.
No preveía mi tío que antes de esa hora estaría ya de vuelta. Nos avisaron del almacén que Jalo tenía una fiebre muy alta, tosía y escupía saliva con algo de sangre. Lo tenían sentado en una habitación refrescándole. Un compañero le conduciría a casa en unos minutos. Mi tía Angelina se puso nerviosa como un gato, apelaba a santos y dioses, no pudo calmarse a pesar de los consejos de hacerlo que recibía por el teléfono. Yo estaba atónito, preocupado. Había decidido, con la aquiescencia de mi tía, no acudir al instituto para acabar de curar mi costipado. Acudí a abrazarla, sin saber cómo intenté calmarla a fuerza de frases torpes e infantiles. La espera fue larga. Ella no se movía de la ventana para ver llegar al coche donde Jalo venía. Lloraba. Dejaba de llorar. Y retornaba al llanto. Mi corazón se rompía como el vidrio de verla así, y no poder hacer nada.
Por fin, vimos al tío Jalo descender de un coche viejo con abolladuras
Por fin, vimos al tío Jalo descender de un coche viejo con abolladuras, grisáceo como el cielo esta mañana. Salimos a recibirlo. Angelina se echó como loca escaleras abajo. Yo la seguía dando zancadas, temiendo un tropiezo que complicara la situación. Se abrazó a él, le tocó la frente ardiendo. Agradeció al acompañante sus cuidados, él se ofreció si necesitaba algo, se despidió. Ayudamos a que subiera los peldaños, muy debilitado en el esfuerzo ciclópeo que le suponía mover los pies. Sudaba, tosía, intentaba sin éxito murmurarnos algo. Le insistíamos en que no hablara. Al fin, alcanzamos nuestro rellano, la puerta de par en par abierta nos esperaba impaciente. Con dificultad le condujimos al dormitorio y le dejamos caer sobre la colcha bordada de la cama. Angelina, más que jadear, parecía estar exhalando su último aliento. Le dije que descansara con un hilo de voz fatigada y aterrado.
−Anda, hijo, pon agua a calentar para hacer un caldo. Voy a meter a tu tío ahora mismo en un baño de agua fría para atajar la fiebre. Ahora voy a la cocina.
Me lancé a cumplir con la encomienda con premura. Me temblaban las manos, como si de su precisión dependiera socorrer al tío Jalo. Escuché el sonido del agua, mi tío cayendo en ella con un quejido por el golpe del agua fría en el cuerpo abrasado por la fiebre. Seguía tosiendo repetidas veces, hasta ser sus ruidosos golpes parte del sonido de la casa. Pasaron largos minutos. Angelina apareció en la cocina, buscó en la alacena, desenvolvió una pastilla de caldo de ave y la disolvió en el agua caliente. Removió la solución y vertió una parte en un tazón de loza.
−Espera aquí. En cuanto le baje la fiebre le acuesto y llamo a urgencias.
−No te preocupes. Ya llamo yo.
−Les dices que manden a alguien a mirar al tío, que no puede moverse para ir allí y tiene mucha fiebre. Si ves que no te hacen caso, les dices que es muy urgente. Les exageras un poco.
Desapareció de nuevo. Rebusqué el número del servicio de urgencias del Centro de Salud del barrio que mi tía tiene, junto con otros de importancia, apuntados en un cartón junto al teléfono. Marqué el número a toda prisa, sin acertarlo hasta el tercer intento. Hasta cuatro opciones de marcación hasta recibir el tono de llamada, donde una voz mecánica finalmente indicaba que todos los operadores estaban ocupados, que esperase en línea. Y así lo hice durante diez minutos, tras los cuales una voz femenina se interesó por el motivo de la llamada. Lancé sin orden las palabras de lo que estaba ocurriéndole al tío Jalo. Lo hube de repetir hasta cinco veces, suavizando la expresión, cambiando las palabras por otras que resultaran más sencillas de entender por teléfono.
−¿Y dice usted que no puede moverse de casa?− en este momento emprendía la táctica que mi tía me había indicado.
−No, señora, no puede. Se deteriora por momentos. Tememos lo peor.
−Bueno, bueno, cálmese. Le enviamos una ambulancia. Tardar unos minutos. Repítame la dirección, por favor, ¿calle de…?
La ambulancia tardó unos minutos, en concreto, cuarenta y cinco minutos. Angelina había vuelto a acostar al tío en la cama, con un pijama limpio en previsión de la visita del médico. Sentada junto a él le acariciaba la mano y le tocaba la frente con frecuencia.
−Le ha bajado algo la fiebre y tose menos. No me gusta nada que escupa sangre al toser. Ven siéntate aquí un rato también.
Nada sentía más profundamente en mi alma que acompañar en este inesperado trance a quienes me habían entregado en exclusiva lo mejor de su amor y su vocación frustrada de padres. El tic tac del despertador de mesilla dejaba entrever su presencia. Por fin llamaron a la puerta. Me apresuré por el pasillo a abrir.
−Pasen, pasen, es aquí.−Un hombre y una mujer pertrechados de uniformes de urgencias y con mascarillas quirúrgicas en la cara avanzaron hasta la habitación.
−Buenas tardes, ¿cómo está su marido?
−Le ha bajado la fiebre y la tos. Está escupiendo algo de sangre. Está como sin fuerzas. Lleva así desde media mañana.
−Le vamos a poner el termómetro. No se preocupe. Déjenos un poco de espacio. A ver, caballero, cómo va esa fiebre…−un acceso de tos respondió con rudeza al intento de acercamiento del enfermero.
−¿Cúanto marca?
−Treinta y ocho con tres−respondió la enfermera tras agudizar su escrutinio.−Con esta fiebre lo mejor es llevarle a urgencias de inmediato. ¿Se han hecho ustedes alguna prueba de pandemia?
−¿De qué pandemia?−le respondió mi pobre tía Angelina
−Del Covid
−Pues no señora, no.−En casa no seguimos las noticias de televisión y hemos descuidado completamente la información sobre la pandemia.
−Vamos a bajarle con cuidado y bien abrigado hasta la ambulancia. ¿Quién viene con nosotros para acompañarle?−firmó mi tía unos formularios y nos marchamos escaleras abajo.
Yo insistía en ir con ellos, pero con uno bastaba en la ambulancia. Concerté con mi tía que me llamaría tan pronto estuvieran en el hospital. Pasé horas interminables pegado al teléfono. Conecté el televisor para, ahora sí, informarme de cualquier noticia sobre la tan cacareada pandemia. Pude darme cuenta del enorme revuelo causado, del creciente número de infectados y, para mi dolor, del también creciente número de fallecidos por ese virus. Los ataúdes se almacenaban en polideportivos y espacios similares por toda la geografía. Comencé a temer lo peor. ¿Sería el tío Jalo uno de esos infectados?, ¿corría su vida un gran peligro? Sólo a las once y media de la noche pude escuchar por el teléfono la voz de Angelina.
−Dime cómo está el tío
−Le han llevado a la UCI. Me le han entubado entero. Tiene un respirador conectado permanentemente
−Pero, ¿qué tal está?
−Hijo, yo no sé. Le cuesta respirar. Tiene que descansar, me dicen. Están continuamente encima de él vigilándole.
−A ver cómo pasa la noche
−No sé, hijo, no sé. Tú estate tranquilo, cena algo y acuéstate. Mañana si quieres ven pronto y estás aquí junto a mí.
−Voy ahora mismo
−No dejan pasar más que a un acompañante. Esto del virus es cosa seria. Tendrías que ver el revuelo que tienen aquí organizado. Anda, descansa y mañana vienes pronto
−De acuerdo, tía. Llámame, por favor, en cualquier momento si me necesitas antes. Un beso muy grande.
No pude dormir, como era de esperar
No pude dormir, como era de esperar. Por mi frente se proyectaban, como en una cinta de cine, un carrusel incesante de escenas desordenadas de mi vida con ellos. Esa noche fue delirante, angustiosa. La realidad más tangible dio paso alocado a un anuncio dramático de desgracias que recreaban su crueldad en las indefensas figuras del tío Jalo, la tía Angelina y yo.
Ya vestido y preparado para acudir al hospital, el teléfono me devolvió la realidad de la voz de mi tía. No esperé a que calmara su voz quebrada en llanto para entender sus palabras no pronunciadas y arrancarme también a llorar. La muerte no requiere grandes pregones para anunciarse, ocupa el espacio entero como un soplo de humo invasivo, y lo desarticula sin piedad.
Detuve un taxi para llegar antes junto a tía Angelina. Me lancé en busca de la habitación. Nos abrazamos sin mediar palabras durante minutos. Lloramos. Callamos y volvimos a nuestro llanto compartido.
−El tío Jalo ya no está.−mi aliento sólo podía esbozar gemidos.−Estamos nosotros. Él querría vernos riendo.
−Yo no puedo reír ahora.
−Hijo mío, eres todo corazón. Anda ven y abrázame otra vez.
−¿Puedo verlo?
−De momento no podemos verlo. Nos avisarán. Son controles que han dispuesto por la pandemia.
−Vale−me enjugué las lágrimas con la manga de la chaqueta.
−Anoche avisé a tu madre−está aquí a mediodía.−no articulé una sola palabra ni puedo decir que experimentara ninguna emoción especial.
Angelina, mi madre, se presentó ante nosotros con un traje discreto, elegante, donde despuntaban trazos florales en colores apagados. Abrazó intensamente a la tía Angelina, murmuraron entre ellas. Observé la bella estampa de madurez de mi madre. Era una mujer atractiva, de gestos educados. En cambió no encontraba nada que me despertara un sentimiento filial, al menos, básico.
−Hola hijo. Déjame abrazarte. Eres todo un hombre.−me incorporé para dejarme abrazar− ¡cómo has crecido!
El silencio se encargó de la administración del tiempo con gestos de cortesía y frases entrecortadas. Algunas preguntas sobre mis estudios, y algunos complementos diplomáticos sueltos.
Finalmente nos indicaron que podíamos acudir a recoger al tío Jalo. Mi tía ya había dado aviso a los servicios funerarios para llevarlo a los espacios destinados en el hospital para el velatorio. Allí acudimos los tres a acompañar a mi tío y a despedirnos antes de trasladarlo al crematorio municipal. En una estancia breve, tras un cristal hermético, reposaba el féretro de Jalo, como impaciente por nuestro retraso. Mi tía pidió al empleado del lugar que descubriera la tapa para poderle ver por última vez.
−Lo siento señora. No lo tenemos permitido. Es por lo de la pandemia. No podemos tampoco dejar acceder junto al féretro. Sólo pueden verlo desde aquí.
−Pero, ¡cómo es posible! ¡Pero qué falta de humanidad es esta!−mi tía daba voces fuera de control mientras mi madre y yo intentábamos sujetarla y calmarla. Lloraba sin control, gritaba, la obligamos a dejarse sentar en una butaca dispuesta para los familiares que experimentan estos trances.
−¿No hay forma de hacer algo? Aunque sea por unos minutos, ¿quién va a saberlo?−armado de serenidad intentaba llegar a la sustancia blanda de aquel modesto empleado.
−Mire, yo me juego el puesto de trabajo. Comprenda lo duro que es para mí esta situación todos los días.
−Lo entiendo perfectamente, pero…−con dotes histriónicas que no conocía de mí mismo articulé la representación fidedigna de la piedad y la compasión en casi perfecto maridaje.
−anden, vengan por aquí. Sepan que sólo pueden estar ahí dentro cinco minutos y luego salen sin rechistar.−cedió cargado de muy buenas intenciones y muy escasas ganas de seguir las normas.
Pasamos al cubículo donde el féretro de mi tía seguía esperando impaciente. Nos abrazamos a aquel cofre de madera encerada, discreto pero muy digno. Cualquier observador podría pensar que le estábamos sacando brillo intensamente. Por curiosidad me fijé en la etiqueta que tenía prendida de uno de las asas, la volteé para leer la inscripción.
−¡Emilio Cantalapiedra!−Las dos Angelinas me miraron sobresaltadas.−Este no es el tío Jalo.
−Déjame ver−se abalanzó mi madre.−¡Ay, dios mío, que no es Jalo!
Nos abalanzamos sobre el empleado que no daba crédito a lo que escuchaba.
−Pero, ¿qué ocurre?−nos preguntaba.
−Este de ahí no es mi marido−la tía Angelina esgrimía ademanes de batalla.
−No puede ser. Esperen aquí. Voy a la oficina a comprobarlo. Debe ser un error.
−Espere, yo voy con usted.−Y me lancé con coraje masculino que, repito, no había exteriorizado nunca antes.−anduve a zancadas tras del empleado que se escurría como una anguila por aquel laberinto. Llegamos a una pequeña oficina repleta de papeles y archivadores. Comenzó mi guía a discutir con un joven que, al parecer, debía estar a cargo de aquel enorme desorden. Rebuscaron en libros de anotaciones, entre colecciones de etiquetas como la del féretro de mi tío, clasificadas con gomas de pelo. Acudieron otros dos empleados a participar del alboroto. Me hicieron un gesto para que me uniera a ellos en una nueva aventura por los pasillos que se extienden tras las salas de velatorio. Habían reunido un espacio algo más amplio hasta cuatro ataúdes, incluyendo el del tío Jalo. Escuchaba voces de familiares provenientes de algunas salas. Reconocí perfectamente los gritos de ambas Angelinas.
−Vamos a comprobar cada etiqueta con el número que lleva estampado cada féretro en su parte de abajo.−Creo que nadie se había percatado de mi presencia, tal era la excitación.
−Ninguna de estas etiquetas coincide con los féretros−anunció un joven empleado.
−Traed los del otro ala.−en un tiempo récor aparecieron en escena otros cuatro féretros. Yo esperaba con todo el alma que uno coincidiera con el de Jalo y toda esta pesadilla terminara.
−¡Tampoco coinciden!−repitió después de las oportunas comprobaciones otro de los empleados.
−Entonces los que van con estas etiquetas han salido ya hacia el crematorio. Habrá que detenerlos, digo yo−apuntó otro de los jóvenes empleados.
−Eso es imposible…−respondió el primero.
−¿Entonces qué?
−Hay que decirles a las familias que estos son sus muertos. Cambiad las etiquetas y poned los códigos correctos.
Fue en ese mismo momento cuando aquel pelotón de empleados de funeraria se volvió al unísono hacia mí, por primera vez conscientes de mi presencia.
−Y tú, ¿qué haces aquí?−me preguntó sin pestañear el de mayor edad. Yo miré al empleado que me había guiado hasta aquel infierno. Nuestras miradas se sostuvieron fijas durante unos segundos de fuego. Estaba convencido de que sin duda yo sería acreedor de una de esas etiquetas anónimas y nadie más allá de estos pasillos jamás lo sabría.
−Dime, chaval, ¿qué se te ha perdido por aquí?−me insistió elevando el tono de su amenaza, con una mirada perfectamente criminal.
−Me he perdido en el hospital. Buscaba los retretes.
−Anda, sígueme, que te digo dónde están.−ese empleado comprensivo que me había guiado hasta allí se anticipó a otras peores reacciones de sus compañeros ofreciéndose a guiarme de nuevo.
Esquivando los ataúdes, salimos de aquel enjambre surrealista
Esquivando los ataúdes, salimos de aquel enjambre surrealista de emociones a punto de estallar. Yo seguí a mi salvador sin volverme ni siquiera para la cortesía de despedirse y desear un buen día, deseo de todas formas inoportuno en tales circunstancias. Le seguí por aquellos pasillos sin en verdad saber ya dónde situar el Norte.
−Y ahora, escucha esto.−se encaró conmigo mientras empujaba la barra de emergencia de una puerta secundaria en ademán de invitarme a salir−Ni una palabra a nadie de lo ocurrido. Este es nuestro pacto. Los muertos descansan en paz, cada uno en su lugar correcto. Y todos ahora a acompañarlos y a llorarlos. En poco tiempo todo serán cenizas y, en eso, no hay diferencias ni hacen falta etiquetas. Todo ha sido un descuido y ya está corregido. Ah, y procura no dejarte ver en el velatorio por todos estos. No respondo de su reacción. Y otra cosa más: gracias.
−Gracias a usted. Adiós.−Aquel hombre desapareció tras la puerta y ya no volví a verlo durante el resto del velatorio. Representé mi sainete particular con las dos Angelinas y el tío Jalo, de una forma u otra, fuera o no fuera él quien ocupaba aquel discreto féretro, fue plenamente llorado y dignamente incinerado.
Mi inesperado secreto me ha venido acompañando durante años, siempre reprimiendo la tentación de desvelarle a mi tía Angelina aquella extraña realidad que nos tocó vivir. Y tras cada ocasión de duda siempre me determiné a dejar transcurrir la vida tal cual se escribió cada día, con sus verdades y sus ficciones, sus certezas y sus engaños. Pronto nos será difícil separar los hechos de la vaporosa memoria de los mismos. Todo será un recuerdo, con esa indescifrable mezcla de retazos entrañables y frustración nostálgica.






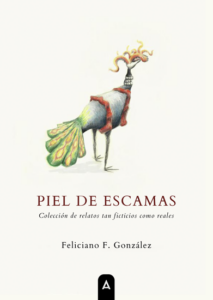
3 respuestas
Muy buen relato siguecon el buen trabajo
Muy buen relato
Muchas gracias Rodrigo. Estamos en contacto.