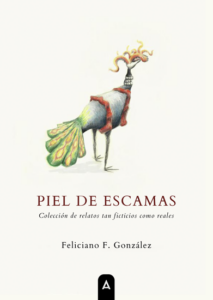Escombros
Feliciano F. González
[2025]
No alcanzo a comprender cómo he acabado encerrado en esta minúscula cueva de paredes rotas y amasijos de armazones de acero y hormigón; ha sido todo tan repentino, inesperado. Apuraba la sopa que mi madre me había preparado, tibia, con un puñado de granos de arroz y una alita deliciosa de pollo, cuando comenzó ese silbido agudo que iba creciendo hasta obligarme a taparme los oídos fuertemente con las manos, apretar los ojos para que el ruido no encontrase orificios por los que invadirme entero. Pero ese chirrido galopaba enloquecido, como si el cielo se desplomara gritando sobre nuestro bloque de pisos. De pronto, todo se transformó de manera fulminante, y a su vez lenta, como si la explosión que desbarató el orden de las pequeñas cosas hubiera ralentizado el movimiento; los fragmentos de ladrillos giraban buscándose unos a otros, en un juego de montaje de piezas que no encajaban; el polvo sustituía al aire limpio añadiendo un velo de misterio a la demolición; las vigas se trababan entre sí definiendo una nueva arquitectura distinta de la que acoge a la gente bajo techados horizontales, y la luz iba desapareciendo entre fuegos de artificio multicolor y chispas eléctricas que rastreaban los trazos un nuevo mapa.
Por algún resquicio tortuoso se desliza un breve haz de sol que sirve de iluminación suficiente a mi nuevo habitáculo. Puedo incorporarme de rodillas sin alzar totalmente la cabeza, unos sesenta centímetros del suelo hasta el techo; me basta para descansar y desperezarme de vez en cuando, para no sentir los músculos y los huesos apelmazados. Dejo que ese tenue rayo se pose en mi mejilla, la acaricie, la bese con esos labios cálidos que nos da el sol. Me abandono, a la espera de que retiren todos estos escombros y abran una vía por la que pueda salir a la superficie. Este sol siempre requema mi piel en el descampado; es inevitable volver a casa enrojecido por las quemaduras si de lo que se trata es de jugar el partido, que, aunque lo deseado sea ganar, al menos, si pierdes ha de ser con toda la dignidad de quien ha peleado cada jugada. Me tocaba el turno de guardar la pelota en casa, así que tendré que encontrarla en algún rincón de esta montaña de paredes destrozadas; debe estar en otra cuevecilla como ésta, esperando ser rescatada.
Tras la explosión, el silencio se apoderó de todo, ocasionalmente escuchaba derrumbarse un trozo de edificio por encima de mí, en algún lugar, pero no se escuchaba ningún perro, y eso me sorprendió; era una señal que me preocupaba: los perros son los habitantes fieles de las calles, les pertenecen, y parecían haber abandonado su deber con la comunidad. Después, qué sé yo, tal vez después de unos segundos extendidos a minutos, tal vez más, o tal vez menos, sería cuando me desperté con un dolor intenso de cabeza, y me descubrí una piquera en la frente, entonces comencé a reconocer sonidos muy diversos. Me entretuve tratando de identificar su origen, si alguien se arrastraba creando esa sensación seca que producen las ropas cuando se deshilachan contra las piedras afiladas, o si se trataba de una culebra haciéndose paso hacia la luz, o si un diminuto ejército de escarabajos escarbaba en la arena asegurándose la propiedad de un nuevo espacio.
Comencé a reconocer algunas voces. Un quejido es una señal inequívoca de la voz humana, quizás la señal más cierta de que en algún lugar hay una garganta que reclama atención. No son palabras que puedan descifrarse, pero se entiende su mensaje con nitidez. He escuchado estas voces continuamente, me rodean, sé que no me llaman a mí, ¿cómo pueden saber que en la cueva contigua espero también como ellas a que nos saquen de aquí, hacia el aire fresco? He llegado a escuchar una composición armónica de respiraciones aceleradas y lamentos, en un ritmo de altibajos apresurado, de una garganta que urgía una vía de aire, o que trataba de evadirse de la capa de polvo silíceo que le impedía respirar. He llenado mis pulmones de aire, que a mí no me falta, y he sentido la angustia de no poder soplar una bocanada limpia a mi vecino, para darle un aliento que le aliviase, para aguantar hasta que nos rescataran.
El sol ha cambiado de posición, el rayo que me tenía reservado ha dejado atrás su camino hasta mi mejilla, pero aún recibo una luz que se me antoja sanadora. Han transcurrido muchos minutos, o algunas horas, pero lo que es seguro es que no ha transcurrido todavía un día completo. Percibo un silencio más constante, menos interrumpido; me invade la sospecha de la soledad, aunque tengo lo que necesito para esperar. Con tan poco movimiento, el hambre no me apremia como debía, pero echo en falta ir hasta la fuente de la plaza y empaparme la cabeza y la ropa, a riesgo del rapapolvo de mi madre que me espera cuando vuelva a casa, que es más aparente que real, porque a un crío de once años se le pueden consentir estas licencias, pero es éste un privilegio que pronto desaparecerá de mis días; es lo que supone estar con un pie en la frontera de lo que llaman en la familia un adulto. Tantas veces lo que repetía el abuelo, no puedo olvidarlo, ni olvidarle a él, sus palabras, las caricias de sus grandes manos rugosas en los rizos que el pelo forma detrás de mis orejas. Y no se me borra de la memoria ese gesto sereno con que dormía cuando le dimos sepultura, parece que lo esté viendo. Si ahora pudiera tenerlo aquí, en una de estas cuevecillas, para charlar pausadamente hasta que vengan a por nosotros, la espera me importaría menos. Ella me estará también esperando, no debe estar lejos, porque, aunque estaba sólo yo en la cocina cuando todo se derrumbó, ella estaba haciendo sus cosas en otra habitación; así que debe haber encontrado su espacio por aquí cerca, pero no la he escuchado todavía, ni he reconocido como suyo ninguno de esos quejidos que he estado siguiendo con atención: identificaría el aire de su garganta, incluso sin voz, entre millones de gargantas.
Parece que anochece. El rayo de luz se ha ido apagando, tenue, delgado, hasta desaparecer. Los ladridos de un perro han despejado la oscuridad de la noche. No los reconozco, y yo conozco a todos los perros que deambulan por el barrio. Le siento circular de un lado a otro por allí arriba. Es relajante escuchar ladrar a un perro, me invita a descansar, a dormir un rato. No tengo ninguna prisa, nadie me espera. Mañana será otro día y estoy seguro de que un sol intenso se acercará a abrazarme, y lo celebraremos todos en la plaza, porque siempre queda un lugar entre las ruinas donde juntarse, donde fundar una nueva plaza.